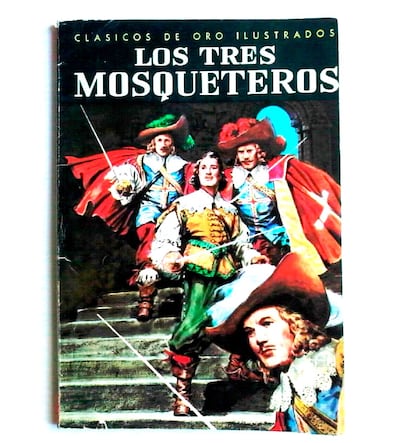De los tres mosqueteros, ¿cuál es el único que puede aparecer en un capítulo cayéndose de borracho sin que eso lo rebaje? Athos, por supuesto. Antes que por su temperamento, por su imagen. Por su mirada honda, su eventual elocuencia y su blancura pálida, su porte erguido y sus oscuros ojos. Los mosqueteros como personajes están vivos por su temperamento y por su imagen, que expresan lo que son.
La experiencia de la corporeidad no es la de «estar» en un cuerpo como un pan «está» en un cesto. No se piensa ni se siente, no se juega ni se trabaja, no se ama ni se odia, no se vive ni se muere de la misma manera desde el cuerpo de Porthos que desde el cuerpo de Aramís. En los tres mosqueteros (cuatro, pero siempre tres: D’Artagnan, el héroe y el testigo, es cifra aparte), como en las personas reales, el cuerpo es el escondite, engañoso por notorio, del misterio, la metáfora más clara y accesible de lo que es más desconocido e invisible, y el lugar en que se manifiesta lo secreto.
Porthos, por cuyas hercúleas proporciones y potencia carnal Dumas lo llama «coloso», vive, piensa y siente en el exceso: exceso de robustez del cuerpo y sus apetitos, exceso de generosidad y hasta quizá, por ello, de candor que, se teme desde el primer momento, habrá de perderlo un día. Su espíritu es grande también, como su masa, y, como ella, en todo compacto, bárbaro y limpio es también su corazón. Porthos debe su poder a su carácter simple, es decir, no compuesto –no mezclado ni complejo–, a su corazón puro y elemental, como son potentes los grandes «elementos», básicas, simples y soberanas fuerzas de la naturaleza –la tierra, el viento, el agua, el fuego–, que igualmente son simples o sin mezcla (sin la complejidad que la mezcla supone), y que de eso reciben su vigor.
El atractivo andrógino de Aramís está en su piel frágil y suave «como de doncella»; en sus cabellos, delicados «cual los de una mujer». Es ambiguo, y no elemental en absoluto, sino complejo y hecho de duplicidad y de mezcla, equívoco y de belleza que más que seducir tienta, como lo hace el pecado. Híbrido y complejo en todo, su fascinación y su peligro están en su aptitud indistinta para el bien y para el mal.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los destinos de ambos se sospechan, se presienten desde su aparición en escena. Por su carácter y su fisonomía. De la fisonomía se dice que es superficial, pero ¿qué, sino la superficie, da cuenta de lo oculto?
Por ello, Athos es fatalmente el que se aparta para soñar a solas con la muerte. El que lleva la sombra de un pasado sin solución posible. El único que puede embriagarse sin resultar grotesco. Solo él puede estar borracho sin dar risa, Athos, lado oscuro de una extraña y magnética trinidad aventurera formada por su propia apostura sombría, por la desbordante vitalidad de Porthos y por el perverso brillo de Aramís. Tres modos de pensamiento y tres modos de pasión. Tres modos de experiencia y, desde luego, tres lógicos destinos. Que confirman su carácter uno y trino cada vez que D’Artagnan suma también su voz al viejo grito de guerra que ha hechizado ya a tantos desde su primera edición –«¡Todos para uno y uno para todos!»–, grito que, con el raro saber de la ficción, celebra (y parafraseo con esto, si no me equivoco, a Wilde) la profunda verdad de la apariencia.