La tecnología actual ha permitido a los neurocientíficos observar cómo funciona el cerebro en tiempo real y relacionar la actividad cerebral con la experiencia subjetiva. Aunque la neurociencia –que, frente a la idea del cerebro como unidad estable con un conjunto estable de características, plantea un cerebro plástico, que en realidad es un proceso que integra la experiencia y el contexto vital del sujeto en sus patrones de organización– es relativamente joven, ya ha producido aportes interesantísimos.
Pero hablar bien o mal de una actitud o de un modo de ser o de pensar no es neurociencia, ni es bioquímica, ni es ciencia. Porque, aun si para ello se presentaran –como se suele–, a modo de fundamento más o menos logrado, resultados de estudios científicos concretos o conceptos tomados de teorías científicas, decir qué es admisible y qué no supone un juicio extracientífico. Supone juzgar indeseable cierta condición y deseable otra. Y definir así a qué «necesita» responder la sociedad como a un «problema».
Invocada como respaldo de llamados a superar el subdesarrollo y erradicar la pobreza con oxitocina y autoestima, la neurociencia lava hoy la culpa de los auditorios que aplauden con fervor el discurso motivacional, la prédica tranquilizadora: la pobreza es un efecto de la actitud, de las palabras, de la química cerebral afectada por ellas; los infelices tienen la culpa de sus males por abandonarse precisamente a tales palabras y actitudes derrotistas. Y censurables, en nombre del bien común, por nefastas y por peligrosas (ya que con palabras, según las charlas motivaciones al uso actualmente, se puede destruir un país).
Definido el enemigo –las varias formas del descontento, e incluso la simple distancia de una mirada más o menos objetiva (la «descripción»), es decir, todo atisbo de pensamiento, valga la redundancia, crítico– y establecido qué es lo incorrecto, del discurso de la ciencia no es preciso tomar ya nada demasiado profundo o importante.
Estudiar las relaciones entre cerebro y mente puede ser ciencia; localizar todo malestar o problema social o conflicto histórico en la biología del cuerpo y poner su solución en la química de los neurotransmisores no es ciencia, sino política, en el mal sentido del término.
En el mal sentido, porque se sacan así del campo de lo político asuntos que son políticos. Y política, porque en el mundo, para la ciencia, las cosas –parafraseo a Wittgenstein– son como son, y sucede lo que sucede; no hay en él ningún valor. Decidir que algo es bueno o malo no es lo propio de la ciencia; en el caso de un discurso con ropaje científico emitido desde un gobierno, es una decisión política. Y cuando ese discurso señala qué personas, qué palabras, qué actitudes son correctas, nos encontramos un día con que, de pronto, cómo es uno, y qué piensa y qué siente, asunto en principio libre y privado –asunto del «fuero interno»–, pasa a recibir atención política.
Ese discurso no estaría completo sin la definición homogénea y rotunda de lo que es un «paraguayo» y de lo que es «Paraguay». El proceso de formación del Estado-nación latinoamericano desde fines del siglo XIX implicó eliminar o asimilar las diferencias internas, declarar bárbaros a los habitantes de los territorios ajenos al control estatal y definir sus tierras como desiertos o junglas inexpugnables, es decir, como espacios «desaprovechados» que sería preciso colonizar en aras del bien común y el desarrollo, justificando el avance de la uniformización territorial, lingüística y cultural de una población originalmente diversa, como toda población humana, en nombre del progreso, la civilización, la modernidad.
Para imponer determinada unidad hay que definir, entonces como ahora, qué ideas, valores, actitudes son deseables y cuáles no: un «paraguayo» será definido, en este caso, como un ser con determinadas características recibidas «naturalmente» o «por tradición» debido a su nacimiento en un territorio llamado «Paraguay», al que «pertenece».
Si no importa que esto sea (como habrán notado) absurdo, menos aún importa la variedad de los actores, conflictos y disputas históricas ligados a ese territorio: serán negados, aunque persistan, mientras el Estado-nación se siga viendo, o alucinando, como una suave masa sin grumos en cuya indistinción se disuelve lo diferente, como una comunidad lingüística, cultural y geográficamente uniforme en la cual lo diferente es excepción, salpicadura, peca, falta, lunar, mancha, y mientras siga consiguiendo imponer un relato de «su» historia que refuerce el imperio de la uniformidad.
En ese glorioso siglo XIX, cuyos discursos forjadores de identidades nacionales bebieron de las teorías sobre la raza y de las nociones positivistas y evolucionistas de la época –hoy ciencia vintage– hasta caerse al piso de la borrachera y, con auspicios estatales, impusieron el ideal Disney de la moderna nación racional y civilizada, se situará retrospectivamente la cuna (o la probeta) de un proyectado país de emprendedores que, con desarrollo e inversión y sin reclamos ni quejas, con optimismo y obediencia y sin descontentos ni críticas, avance, cangrejo heroico, hacia el pasado de un Edén poderoso.
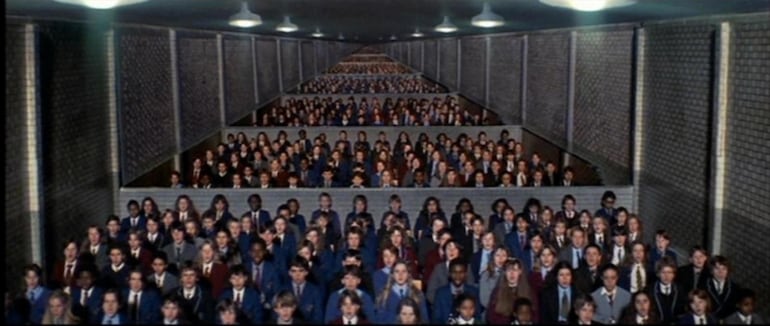
*Montserrat Álvarez es poeta. Estudió Filosofía en la Universidad de Zaragoza (España), la Universidad Católica (Perú) y el Instituto de Estudios Humanísticos y Filosóficos (Paraguay). Dirige actualmente El Suplemento Cultural y también escribe en él. Ha publicado Zona Dark (Lima, 1991), Alta suciedad (Buenos Aires, 2005), Bala perdida (México DF, 2007) y Panzer Plastic (Lima, 2008), entre otros libros.

